El último peldaño.
Bajaba las escaleras despacio, como memorizando cada peldaño con la puntera de su zapato de piel por las hendiduras de las baldosas. El viejo cuaderno con el logotipo obsoleto de la empresa gravitaba entre sus alargados dedos de escribiente, el reciente director ni siquiera había ojeado aquellas hojas de dos rayas donde Fermín fosilizaba los nombres y direcciones de sus arcaicos contactos.
Le aseguraron en la cafetería que procedía de Estados Unidos, de una organización empresarial con muchos ceros de facturación y sedes salpicadas por lugares que era incapaz de pronunciar. No lograba recordar la palabra exacta de su anterior puesto, el mismo jefe se lo había explicado en su primera visita al despacho chapurreando un español que aún aprendía. Observó con tristeza como don Henry había quitado las plantas que a veces don Gustavo le encargaba regar antes de comenzar el trajín, y bajo el armario apoyado en la pared, tenía el cuadro que le regalaron por los veinte años de trabajo sustituido por una pizarra digital. Dos operarios sacaron los muebles de madera oscura y pusieron una especie de estantería metálica plagada de cajones automáticos, y el cenicero de cobre, testigo de tantas conversaciones taciturnas se ahogaba en una bolsa blanca de basura. Los dedos del americano devoraban el teclado mientras Fermín intentaba explicarle lo importante que era para la empresa la fiesta de Navidad. “No te despreocupes Fermín, everything under control” decía el flamante líder moviendo sus pupilas azules frente a la pantalla del portátil como dos limpiaparabrisas en un día de tormenta. No paraba de recordar Fermín, empequeñecido en un sillón de cuero negro, como el verano pasado don Gustavo le llamó para despedirse, le dijo que no se preocupara, que la empresa estaba despegando como un cohete y que el nuevo director tenía diplomas para empapelar las paredes de la fábrica. “Los viejos debemos dejar paso, las olas del mar mueren en la orilla arrastradas por olas nuevas” comentó don Gustavo posando sus manos de carpintero de pueblo sobre los hombros de Fermín, un año pasa rápido amigo mío, pronto estarás en casa con el descanso ganado. Sacó envuelto de un paño con las iniciales bordadas un par de puros traídos del corazón de Cuba por un viejo amigo comerciante, bajó las persianas del despacho y sacó de un mueble dos vasos de chupito y media botella de whisky con la etiqueta arrancada. Ambos fumaron despacio, saboreando aquella despedida que jamás pensaron celebrar. “Con lo alto que se veía la escalera cuando nos llamó el jefe. Veintidós años tenía yo, tres menos tú. Fermín asintió mientras observaba el color otoñal del cigarro puro desprendiendo entre sus dedos un humo que se escapaba como se habían marchado aquellos años de juventud, seguimos intentando flotar cuando el barco ya está hundido, susurró.
Intentó explicarle Henry que la plantilla había crecido tanto que abarcaba gente de medio país, que los jóvenes buscaban experiencias estrafalarias lejos de las calles que acunaban la fábrica. Incapaz de detener la verborrea del nuevo director se dio por vencido a la tercera vez de intentar explicarle que él se enamoró de su mujer en la fiesta de Navidad. Aquella historia se conocía desde la primera taquilla del vestuario al más recóndito despacho. El americano no pudo oir cómo Fermín apenas probó bocado de la cena porque la tenía enfrente con aquel vestido de flores verdes y el pelo rozando unos hombros desnudos. Los pendientes largos brillaban más que la bola de espejos, que una vez se retiraron las mesas comenzó a dar vueltas como su corazón enamorado. Tampoco escuchó el relato de aquel mes de Julio donde un joven don Gustavo puso sobre la mesa el contrato de administrativa que Manuela firmó como el que firma una suculenta herencia. Cada mañana, a las ocho y veinte, Fermín la esperaba en la entrada simulando ojear el listado de llamadas y ella, con sus ojos aceituna que le calaban hasta las tripas, subía los escalones con ligeros brincos. Media botella de tinto, y un par de whiskys con hielo tuvo que beberse para poder atravesar las parejas que bailaban pegadas en mitad de la pista y colocándose la corbata como un suicida dudoso, pedirle bailar a Manuela. Tres hijos, una casa levantada en común y una vida cubierta de recuerdos separaban los zapatos de Fermín de aquella cena de Navidad de la que hoy don Henry quería prescindir.
Desde que nació Alberto su mujer se dedicó al hogar, y como cada tarde le esperaba en la mesa con la comida lista y el canal de deportes en la televisión. Encima del mueble Manuela tenía colgado el vestido oscuro que arreglaba para la cena de este año, como si comiese en soledad Fermín terminó despacio la sopa y mondó con la uña la naranja antes de marcharse a dormir. Permaneció en el sofá observando como el sol calmaba la neblina de cuchilla que había caído, tragándose la vergüenza de la derrota para decirle a su mujer que guardase el vestido pues no habría cena. No contestó, ni fue capaz de alzar la mirada cuando Manuela le confesó tras la siesta que se había enterado de la anulación, cogió el abrigo y salió por la puerta sin despedirse.
El sonido seco del teléfono sobre la pared desveló el sueño tardío de Fermín, con el disgusto no se había llevado para correos los christmas firmados por don Henry para cada trabajador. Encima de la mesa de su despacho, en una carpeta azul, ya están ensobrados, le dijo la becaria con una voz de niña despidiéndose sin más. Fermín enlazó los cordones de sus viejos zapatos y con pesadumbre abrochó los botones de una camisa limpia que su mujer había dejado sobre la cómoda. La calle húmeda como si hubiese llovido durante el día reflejaba las baldosas de la acera, y fue al girar la primera esquina como cada día durante décadas, cuando un coche tan largo como la viajera que solía tomar para visitar a su hijo en Madrid le esperaba con luces parpadeantes. Un chófer con traje oscuro y guantes de piel le abrió la puerta trasera pronunciando su nombre completo, el dedo tembloroso de Fermín golpeó repetidas veces su pecho intentando corroborar que se trataba de él. En el asiento trasero esperaba con un vestido largo y moño de peluquería Manuela sujetando una copa de champán. Como el agua de las primeras lluvias que surcan los ondulados cauces secos bajaron las lágrimas de Fermín cuando a su pregunta de que estaba sucediendo, su mujer le confirmó que era la cena de Navidad que su fábrica y los años le habían concedido.
Le aseguraron en la cafetería que procedía de Estados Unidos, de una organización empresarial con muchos ceros de facturación y sedes salpicadas por lugares que era incapaz de pronunciar. No lograba recordar la palabra exacta de su anterior puesto, el mismo jefe se lo había explicado en su primera visita al despacho chapurreando un español que aún aprendía. Observó con tristeza como don Henry había quitado las plantas que a veces don Gustavo le encargaba regar antes de comenzar el trajín, y bajo el armario apoyado en la pared, tenía el cuadro que le regalaron por los veinte años de trabajo sustituido por una pizarra digital. Dos operarios sacaron los muebles de madera oscura y pusieron una especie de estantería metálica plagada de cajones automáticos, y el cenicero de cobre, testigo de tantas conversaciones taciturnas se ahogaba en una bolsa blanca de basura. Los dedos del americano devoraban el teclado mientras Fermín intentaba explicarle lo importante que era para la empresa la fiesta de Navidad. “No te despreocupes Fermín, everything under control” decía el flamante líder moviendo sus pupilas azules frente a la pantalla del portátil como dos limpiaparabrisas en un día de tormenta. No paraba de recordar Fermín, empequeñecido en un sillón de cuero negro, como el verano pasado don Gustavo le llamó para despedirse, le dijo que no se preocupara, que la empresa estaba despegando como un cohete y que el nuevo director tenía diplomas para empapelar las paredes de la fábrica. “Los viejos debemos dejar paso, las olas del mar mueren en la orilla arrastradas por olas nuevas” comentó don Gustavo posando sus manos de carpintero de pueblo sobre los hombros de Fermín, un año pasa rápido amigo mío, pronto estarás en casa con el descanso ganado. Sacó envuelto de un paño con las iniciales bordadas un par de puros traídos del corazón de Cuba por un viejo amigo comerciante, bajó las persianas del despacho y sacó de un mueble dos vasos de chupito y media botella de whisky con la etiqueta arrancada. Ambos fumaron despacio, saboreando aquella despedida que jamás pensaron celebrar. “Con lo alto que se veía la escalera cuando nos llamó el jefe. Veintidós años tenía yo, tres menos tú. Fermín asintió mientras observaba el color otoñal del cigarro puro desprendiendo entre sus dedos un humo que se escapaba como se habían marchado aquellos años de juventud, seguimos intentando flotar cuando el barco ya está hundido, susurró.
Intentó explicarle Henry que la plantilla había crecido tanto que abarcaba gente de medio país, que los jóvenes buscaban experiencias estrafalarias lejos de las calles que acunaban la fábrica. Incapaz de detener la verborrea del nuevo director se dio por vencido a la tercera vez de intentar explicarle que él se enamoró de su mujer en la fiesta de Navidad. Aquella historia se conocía desde la primera taquilla del vestuario al más recóndito despacho. El americano no pudo oir cómo Fermín apenas probó bocado de la cena porque la tenía enfrente con aquel vestido de flores verdes y el pelo rozando unos hombros desnudos. Los pendientes largos brillaban más que la bola de espejos, que una vez se retiraron las mesas comenzó a dar vueltas como su corazón enamorado. Tampoco escuchó el relato de aquel mes de Julio donde un joven don Gustavo puso sobre la mesa el contrato de administrativa que Manuela firmó como el que firma una suculenta herencia. Cada mañana, a las ocho y veinte, Fermín la esperaba en la entrada simulando ojear el listado de llamadas y ella, con sus ojos aceituna que le calaban hasta las tripas, subía los escalones con ligeros brincos. Media botella de tinto, y un par de whiskys con hielo tuvo que beberse para poder atravesar las parejas que bailaban pegadas en mitad de la pista y colocándose la corbata como un suicida dudoso, pedirle bailar a Manuela. Tres hijos, una casa levantada en común y una vida cubierta de recuerdos separaban los zapatos de Fermín de aquella cena de Navidad de la que hoy don Henry quería prescindir.
Desde que nació Alberto su mujer se dedicó al hogar, y como cada tarde le esperaba en la mesa con la comida lista y el canal de deportes en la televisión. Encima del mueble Manuela tenía colgado el vestido oscuro que arreglaba para la cena de este año, como si comiese en soledad Fermín terminó despacio la sopa y mondó con la uña la naranja antes de marcharse a dormir. Permaneció en el sofá observando como el sol calmaba la neblina de cuchilla que había caído, tragándose la vergüenza de la derrota para decirle a su mujer que guardase el vestido pues no habría cena. No contestó, ni fue capaz de alzar la mirada cuando Manuela le confesó tras la siesta que se había enterado de la anulación, cogió el abrigo y salió por la puerta sin despedirse.
 |
| Imagen de Internet |
El sonido seco del teléfono sobre la pared desveló el sueño tardío de Fermín, con el disgusto no se había llevado para correos los christmas firmados por don Henry para cada trabajador. Encima de la mesa de su despacho, en una carpeta azul, ya están ensobrados, le dijo la becaria con una voz de niña despidiéndose sin más. Fermín enlazó los cordones de sus viejos zapatos y con pesadumbre abrochó los botones de una camisa limpia que su mujer había dejado sobre la cómoda. La calle húmeda como si hubiese llovido durante el día reflejaba las baldosas de la acera, y fue al girar la primera esquina como cada día durante décadas, cuando un coche tan largo como la viajera que solía tomar para visitar a su hijo en Madrid le esperaba con luces parpadeantes. Un chófer con traje oscuro y guantes de piel le abrió la puerta trasera pronunciando su nombre completo, el dedo tembloroso de Fermín golpeó repetidas veces su pecho intentando corroborar que se trataba de él. En el asiento trasero esperaba con un vestido largo y moño de peluquería Manuela sujetando una copa de champán. Como el agua de las primeras lluvias que surcan los ondulados cauces secos bajaron las lágrimas de Fermín cuando a su pregunta de que estaba sucediendo, su mujer le confirmó que era la cena de Navidad que su fábrica y los años le habían concedido.
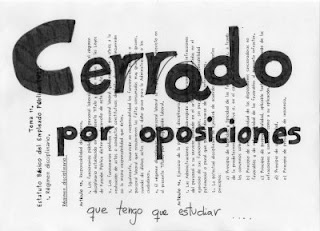


Comentarios
Publicar un comentario